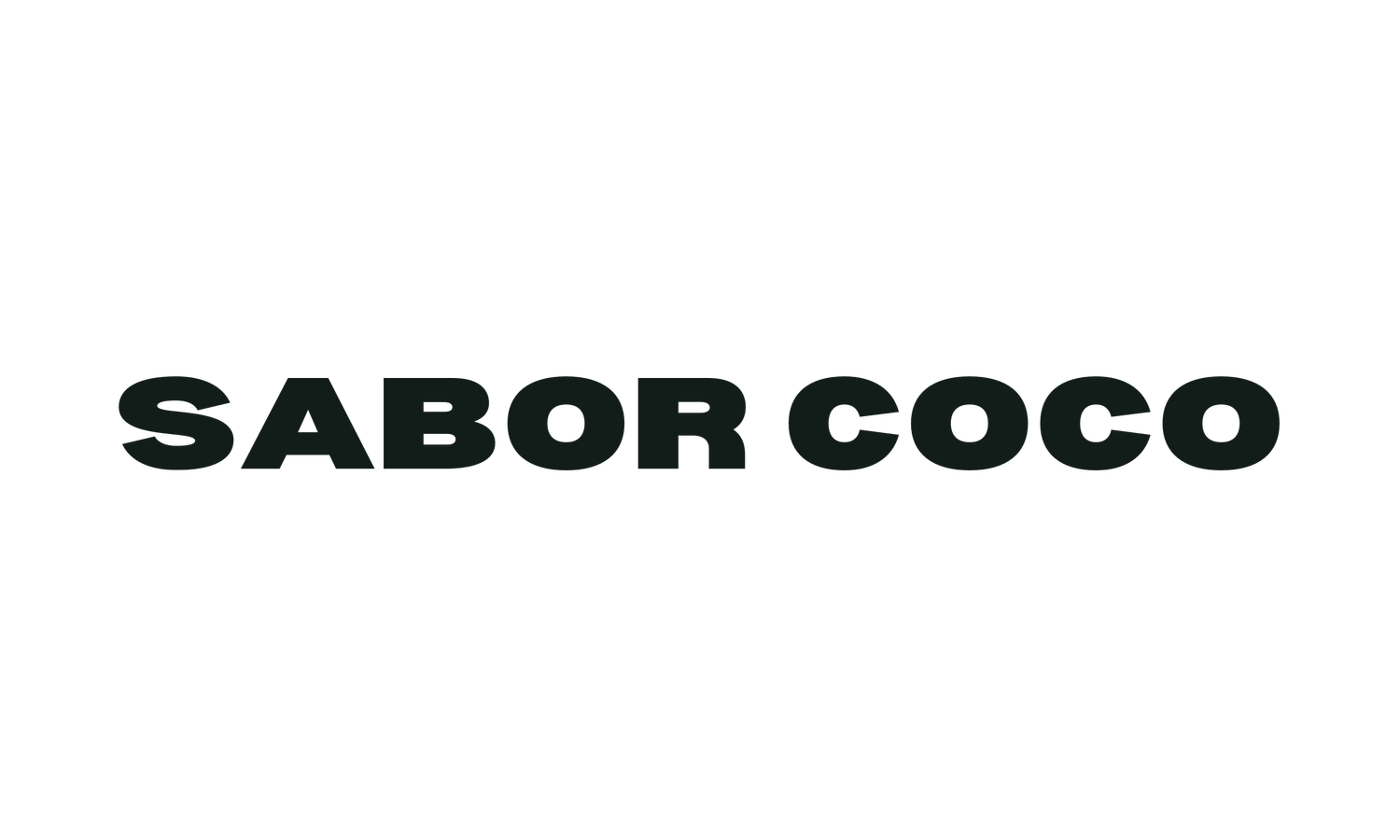Por Ursula Muñoz S.
En 1941, la Marina de Guerra de los Estados Unidos desalojó por la fuerza a 10,000 residentes de Vieques, una pequeña isla del archipiélago puertorriqueño ubicada a unos 13 kilómetros al este de su isla principal. Lo que antes fue un próspero centro agrícola y el corazón de la industria azucarera de Puerto Rico se transformó en un campo de tiro, donde los viequenses quedaron confinados a una estrecha franja en el centro de la isla. Durante las siguientes seis décadas, se desplegaron armas químicas en las tierras y aguas de Vieques, hasta que finalmente las protestas lograron que la Marina se retirara en 2003. Sin embargo, las municiones y sus toxinas permanecen, causando la alta incidencia de cáncer en la región.
Dirigida por Glorimar Marrero Sánchez, La pecera ofrece una mirada clave a las consecuencias actuales de estos desarrollos a través del personaje de Noelia (Isel Rodríguez), una artista viequense que, tras la metástasis de su cáncer, abandona el tratamiento médico en la isla principal para regresar a su verdadero hogar. Allí se une a una peligrosa misión para descender a las profundidades del Atlántico y filmar los explosivos restantes que rodean la isla, a medida que se aproxima una tormenta tropical. Si la combinación del cáncer con el huracán Irma y la crisis viequense suena demasiado excesiva para una sola película, La pecera logra encontrar ese delicado equilibrio, planteando estos temas no como elementos narrativos separados, sino como una muñeca rusa de sinécdoques: el cuerpo enfermo de Noelia es a la vez representativo y consecuencia directa de las propias heridas de Puerto Rico, y el huracán Irma es simultáneamente un síntoma de catástrofe ambiental y una fuerza cataclísmica en sí, igual que el cáncer que se la está comiendo viva.
Desde su estreno en el Festival Sundance de 2023 (donde se convirtió en la primera película puertorriqueña presentada en el festival), La pecera ha sido elogiada por su realismo poético y la gran entrega actoral de Rodríguez. Su nominación histórica al Premio Goya a la Mejor Película Iberoamericana también vuelve a poner a Puerto Rico en el mapa del cine mundial, una década después de la decisión controversial de los Premios Óscar de su exclusión de la categoría de cine internacional. Actualmente está disponible en VOD y en cines selectos en Puerto Rico y Estados Unidos, con un estreno en streaming previsto para principios de junio. Tras la noticia de su distribución estadounidense, me reuní con Marrero Sánchez y Rodríguez para hablar sobre la temática de La pecera, el proceso de filmación y su lugar en el canon cinematográfico puertorriqueño.
Primero que nada, felicidades por La pecera, que acaba de recibir distribución en los Estados Unidos. Glorimar, tú llevas años ya abordando el tema del alto riesgo de cáncer que enfrentan los viequenses a causa de la ocupación naval, ya que este proyecto comenzó como un cortometraje, Biopsia, del 2016. ¿Surge este interés de algún lugar personal?
GLORIMAR MARRERO SÁNCHEZ: Mi mamá tuvo el mismo cáncer del personaje principal y ella murió de esa enfermedad. El duelo de esa pérdida es de lo que yo me agarro para poder escribir un personaje que tiene la misma enfermedad, pero toma un camino distinto. Mi mamá era enfermera, con lo cual mi obsesión con la salud, el cuerpo, el tema de la contaminación y el tema viequense nacen de la crianza. Sabía [lo] que era trabajar con cáncer y ver la tripa por fuera.
Biopsia nació en la investigación de La pecera. En ese tránsito de búsqueda conocí, a través de la psicóloga social Mónica Vigo, a Carmen Valencia, que es acompañante de mujeres que tienen que hacerse biopsias. Me parecía interesante trabajar con una biopsia en vivo, sin corte y que fuera real, no efectos especiales. Era mi primera experiencia como directora, para ver cómo manejaba esto a nivel concreto.
Isel, entre tus películas anteriores y tu trabajo con Teatro Breve, has construido un extenso repertorio de comedia; sin embargo, tu actuación en La pecera se siente muy natural. ¿Este casting lo decidieron al inicio del proyecto, o fue una decisión que se tomó más adelante? ¿Y cómo se sintió protagonizar por primera vez una película dramática como esta?
ISEL RODRÍGUEZ: Entrar en personaje es algo que se me da bien fácil porque me lo disfruto tanto, aunque hay un trabajo de mesa arduo y largo. Hablé mucho con Glorimar, con una amiga que ha pasado por esa enfermedad y con alguien que vive con un colostomy bag. Ese trabajo [me hizo] entender cómo se siente el dolor, dónde se siente y qué es para una mujer, también, tener eso puesto. Así le fui poniendo sus motivos y una vez que llegué al set, ya tenía mucho de eso decidido. Glorimar me ayudó un montón a afinar.
GMS: Fue una decisión que se trajo a la mesa por el casting director, Gary Homs. En el proceso de escritura yo no estaba trabajando con talentos específicos en mente porque, en mi caso, suelo enfocarme mejor así. Su trabajo destacó y es evidente con el metraje que tenemos. Estamos felices de que haya aceptado hacer una película independiente puertorriqueña, que siempre es un escenario complejo. Es una actriz que además admiro y que he admirado siempre.
Aprecié la crudeza de la cinta; muchas películas que tratan de enfermedades terminales como el cáncer suelen evitar los detalles más desagradables de la condición.
GMS: Sí, es [siempre] los cuidados paliativos.
En La pecera sí vemos el estoma en el abdomen de Noelia y se le nota el dolor, sin embargo no está retratado de forma abyecta y ella no se avergüenza de los cambios que desfavorecen su figura. ¿Porqué decidieron abordar su cáncer de esta manera?
GMS: Eso fue súper intencional. Por lo general, la tendencia es esconder la enfermedad, como tú comentas. La gran mayoría de películas vinculadas al cáncer están atadas a los cuidados paliativos finales, pero nunca vemos la realidad de la enfermedad y cómo [los] personajes en media enfermedad la enfrentan. Siempre eso se esconde, como si los enfermos no tuvieran algo que contar. Eso era algo que yo tenía clarísimo desde el principio. Yo decía, “en esta película se va a ver todo”. [ríe]
Tenía que mostrar la enfermedad más allá de lo que ya sabemos que le puede pasar a un personaje que tiene cáncer, no [tenerla] enchufada a la quimio. Es el tema de la visibilidad de la cicatriz, de cómo es una enfermedad y de cómo luce en el cuerpo ese cambio. También me ayuda a hablar de “la tripa por fuera” de un país. Es literal en un sentido, ¿sabes? Es muy visceral.
IR: Eso que le está pasando a la isla también es consecuencia de la contaminación, de la colonización y del calentamiento global. Antes de Irma, no se veía la devastación de la isla [pero había] como un feeling de doom y a la vez de negación; de saber que lo que viene es horrible pero no saber qué esperar. Ese feeling colectivo, cultural, ambiental y geográfico es lo que le está pasando a su cuerpo.
GMS: Es la anticipación de su propio duelo, total. Hay una angustia de lo que viene y sabemos que ella es un personaje con una capacidad intelectual aguda, así que ella sabe lo que le va a pasar.
¿Te sentiste vulnerable filmando esa última escena de la bañera u otros momentos tensos, como el rescate del mar, por ejemplo?
IR: Oh wow, ¡claro! [ríe] Había muchas escenas donde estaba sumamente expuesta y vulnerable, definitivamente. En esos momentos como actriz, uno tiene que soltar unas cosas y tomar decisiones bien conscientes de la realidad del personaje. Yo la vi muy sensorial. Es una artista plástica que trabaja con elementos vivos y muertos como el pelo, que lo recoge y lo guarda. Está bien consciente de lo que le está ocurriendo a su cuerpo y de cómo se siente. Y eso es algo grande para ella.
Me interesan las dinámicas de género en esta película, sobre todo cómo Noelia interactúa con los hombres en su vida. ¿Se podría decir que su comportamiento contrasta con ciertas expectativas que el público quizás tenga sobre ella como mujer?
IR: Sí, definitivo. Siento que yo misma tenía prejuicios al leer el guion: ella tiene un marido que la está cuidando; ¿por qué ella va corriendo de momento? Y de hecho, teniendo que justificar esas decisiones como actriz, yo digo, "concho, está muriéndose. Que haga lo que le dé la gana, de verdad. Que sienta, que ame, que quiera, que corra, que vaya donde quiera estar, donde necesite estar. Lo único que le debe importar es ella”.
Uno se frustra viéndola porque es bastante autodestructiva y no muy simpática, pero su situación es tan particular que se nos hace difícil juzgarla.
IR: Me chocó al principio y me atrajo muchísimo a la misma vez. Me chocó por la costumbre que nosotras tenemos de querer ser polite, de no hacer sentir mal a nadie, de ser agradecidas, de acomodarse a los deseos de los demás todo el tiempo. Ella no hace nada de eso en ningún momento, y molesta, pero a la vez dices: "¡Uy!, me atrae esto de cierta manera. Quiero experimentar esto, quiero vivirlo, quiero saber cómo se siente". Siento que las mujeres no nos permitimos eso muchas veces. Los hombres se lo permiten todo el tiempo y las mujeres estamos muy conscientes de no hacerlo.
Es afirmativo de cierta forma, ver a una mujer así de emancipada y obstinada en pantalla. ¿Era esa la meta?
GMS: Yo, desde que empecé [el proyecto], tenía claro que se lo iba a dedicar a personajes femeninos. Cuando tú haces un análisis de la cinematografía puertorriqueña, los protagonistas principalmente son hombres y las películas que tienen protagonistas mujeres son más recientes, así que yo tenía claro que [Noelia] iba a ser una mujer. Además, quería trabajar desde el punto de vista femenino porque mi mamá fue la que pasó por esa enfermedad.
Quiero darle visibilidad a historias de mujeres, y de mujeres de más de cuarenta o de cincuenta años. Quiero contar historias de mujeres entre sí, de amigas, de comunidades y de espacios que no son necesariamente una familia heteronormativa o vinculada a una estructura tradicional conservadora, sino que nos dejan explorar otras miradas. En La pecera, eso se ve en los lazos entre Noelia y su madre, su madre y la líder comunitaria, y la amiga de su madre, que también es organizadora, y cómo esa comunidad de mujeres habla a través de [Noelia].
La isla de Vieques juega un papel muy particular en la relación colonial entre Puerto Rico y los Estados Unidos, al igual que los huracanes Irma y María —sobre todo María— se han consolidado en la historia más reciente del país. ¿En qué se basa la decisión de ubicar la trama en un escenario tan específico como Vieques en la temporada de huracanes del 2017?
GMS: Bueno, la selección de Vieques me ayuda a contar lo peor de lo peor; el síntoma tal vez más duro de la relación colonial entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Vieques tiene una vasta acumulación de cicatrices como para que miremos pa'allá y veamos cómo eso se amplifica en el resto del archipiélago. Viene a ser el espejo de lo que pasa en Puerto Rico.
IR: La realidad de la salubridad en Vieques es esa. Las aguas están envenenadas y la incidencia de cáncer es alarmantemente alta. La abuela de mis hijas es nacida y criada en Vieques y tiene dos hermanas. Una murió de cáncer muy joven, a los 30 y pico, y la otra tiene cáncer desde hace muchos años. Ellas nacieron y se criaron comiendo pescado de las aguas de Vieques, donde hay tóxicos de guerra. Hay un montón de químicos que están envenenando —y envenenaron— a toda la gente que creció allí. Aparte de desplazar el modo de vida de Vieques, que era la pesca, y convertirlo en zona militar, es brutal que te saquen de tu casa. Así que me parece como anillo al dedo, como quien dice, para el personaje y lo que está viviendo.
GMS: Con relación a [los huracanes], a mí y a mi familia María nos dio duro, muy duro. Yo sabía que no iba a hacer una película sin que hubiera un huracán allí. Era algo que nos atravesó, como la muerte de mi mamá. Pero me di cuenta que era importante hablar de Irma porque a todo el mundo se le había olvidado que Irma pasó primero. Y además, a Vieques Irma le dió duro, con lo cual ellos ya estaban débiles cuando entró María. Así que dije, “uso a Irma y aporto a la memoria colectiva”.
¿Creen que la experiencia de haber pasado por Irma (y luego María) afecta cómo uno entiende el final de la película?
IR: Sí, nosotras hablábamos de eso. Ese final es como un punto suspensivo, pero ella va a ser parte de esas 3,000 muertes después de María, si es que sobrevive Irma. Se le agrava la situación, si es que le quedan suficientes días. Eso lo sabemos.
GMS: Claro, el contexto de alguien que vivió María e Irma no es lo mismo que alguien que no. Cuando la presentamos —qué sé yo— en Gothenburg, en Suecia, [era diferente]. Pero la gente siempre se relaciona con lo que es un evento atmosférico duro, y eso siempre se explica con una audiencia internacional.
En el cine puertorriqueño siempre se ha abordado el tema de la colonización, pero últimamente he notado un aumento en historias sobre la resistencia y la lucha por las libertades civiles, como por ejemplo, Érase una vez en el Caribe (2023) de Ray Figueroa. Al igual que La pecera, muchas de estas también abordan temas como el desplazamiento y la gentrificación; me vienen a la mente DeBÍ TiRAR MáS FOToS (2025) de Bad Bunny y otro cortometraje de Adrián Pérez Rodríguez titulado La torre de Inés (2024) que, de hecho, se creó a través del Cortadito Film Lab, igual que Biopsia. ¿Qué piensan acerca del uso del cine como herramienta de protesta?
GMS: El cine siempre ha sido una herramienta de activismo y de denuncia. No [es] que todo cineasta tenga que tener eso como intención de su trabajo, pero siempre ha servido como forma de plasmar realidades y de plasmar desigualdades y de plasmar violencia.
IR: Fíjate, es una oportunidad tremenda para hablar sobre esos temas. No es obligatorio, pero es la realidad que estamos viviendo continuamente aquí. Últimamente se ha sentido más fuerte ese proceso de la gentrificación, por ejemplo —y después de María más todavía, con el capitalismo del desastre, que entraron a comprar a precio de pescado abomba’o—. Mientras más se empobrece la población, más oportunidad hay de usurpar espacios, lugares, edificios y comunidades. Por más que sea, no lo vas a poder evadir. Aunque no quieras ser político, aunque no quieras convertir tu película en un agitprop, no hay forma de escaparlo.
GMS: Es una expresión de nuestra realidad, el cine. Hay dramas sociales que tienen ya una mirada más intencional en esa ruta, hay documentales que buscan denunciar y hay otras piezas más observacionales, y eso está bien. El mío es de los dos. [ríe] Es abstracto pero es concreto también. ■